
El día en que conocí a Kristin, ella estaba con otra estadounidense y en algún momento se pusieron a hablar de sus estados natales. La mujer (cuyo nombre he olvidado) habló del suyo (que también he olvidado) en términos muy elogiosos, mientras que Kristin se demoró describiendo Kansas, aclarando primero que la belleza de Kansas es sutil y debe buscarse; habló de cómo el sol incendiaba el trigo por las tardes, de cómo el viento soplaba sobre las altas pasturas, de cómo el cielo se extendía infinitamente en un espacio sin montañas que lo detuvieran. La otra mujer se rio y sentenció en tono levemente burlón: Spoken like a true Kansian. Entendí el chiste y Kristin se rio también. Y es que, en verdad, en un país que tiene bosques de secuoyas, cañones, ciudades dignas de leyendas ¿quién habla de la belleza de Kansas?
Toto, I think we are in Kansas now
Quizás la única razón por la que Kansas aparece en el mapa del pensamiento colectivo, es por El Mago de Oz. De hecho, cuando conocí a Rolf, el hermano de Kristin, me dijo: Seguro ya escuchaste un chiste del Mago de Oz, ¿no? Y lo más curioso es que, incluso en esa historia, Kansas no es el lugar de la magia, sino justamente el sitio común que sirve como contrapunto para la tierra fantástica a la que Dorothy, la niña de cabello y zapatos rojos, es arrastrada por un tornado.
Llegué al aeropuerto de Kansas City alrededor de las dos de la tarde. El aeropuerto fue lo primero que me sorprendió, pues es similar a la central camionera de León tanto en forma como en tamaño. Lo siguiente fue averiguar que Kansas City está (en su mayor parte) en el estado de Missouri y no el de Kansas, lo cual me pareció de un absurdo tremendo (quizás soy muy ignorante y debía saberlo, pero aun sabiéndolo deberíamos detenernos y cuestionarlo, es absurdo ¿no? es como si Guanajuato estuviera en Querétaro… En fin). Después de unos minutos ahí, a la distancia pude ver la inmensa cabellera pelirroja mejor conocida como Kristin, nos saludamos con un abrazo y emprendimos el viaje a su casa, a más de tres horas de distancia.
Nos detuvimos en un pueblo llamado Lawrence que parecía un set de filmación. Nos bajamos del auto y mientras caminábamos por las pulcrísimas aceras, de las pulcrísimas calles, donde pulcrísimos edificios de dos pisos se disponían en hilera con sus pulcrísimas fachadas aparentemente recién pintadas, le dije a Kristin que aquello no era real. ¿Dónde está la basura? ¿Dónde las manchitas en la banqueta, los chicles pisoteados, los papelitos, los charquitos de anticongelante o aceite, los baches, los topes asesinos? Le comenté que era idéntico a los pueblos en los que transcurrían las películas de Hallmark Channel (¿Alguna vez vieron esas películas? Terriblemente sosas, sumamente predecibles, pésimamente actuadas: siempre en pueblitos perfectos). Kristin me dijo que de hecho las oficinas centrales de Hallmark están en Lawrence.
Comimos una deliciosa hamburguesa y tomamos una deliciosa cerveza local y después Kristin me mostró Kansas University, la universidad donde hizo su doctorado. La universidad es inmensa y, sorprendentemente, no tiene muros que la separen de la ciudad y que eviten que los iletrados externos profanen el templo del saber (algo que aquí en México, con ciertas excepciones, sí solemos tener porque no vaya a ser que la gentuza pise el sacrosanto césped de nuestras universidades). KU tiene un enorme museo con una suntuosa arquitectura neoclásica (¿Qué tienen los gringos con lo neoclásico?), dos bibliotecas, un estadio y áreas verdes que se extienden en todas direcciones con altísimos árboles y cientos de ardillas que corren desordenadas, recolectando nueces, ajenas a los buenos modales que exige el espacio educativo que habitan.
Volvimos al auto ensopados en sudor, pues estábamos a más de 40 grados y con una humedad tal que casi podíamos nadar en el aire. Salimos del estacionamiento sin pagar porque no había nadie y yo pensé “Jesucristo redentor, una hora con un mexicano y Kristin ya actúa como chilanga”.
Las grandes llanuras
Es interesante cómo los ojos se acostumbran a las cosas. Los que vivimos en la ciudad tenemos la mirada tan hecha a la medida de la urbanización que, para nosotros, cualquier cosa que sea mayor a un par de ficus recortados en forma de honguito, ya es un área silvestre. Durante más de dos horas surcamos un espacio inmenso, sin interrupciones, donde la autopista era la única cicatriz de asfalto en una inmensidad de pastos y trigo.
Existe el rumor de que los esquimales tienen más de cuarenta nombres para la nieve. Es sólo un mito, pero sirve para ilustrar las variaciones de color y textura de la nieve que sólo pueden distinguir aquellos que habitan una región de blancos perpetuos. Los habitantes de Kansas bien podrían tener más de cuarenta nombres para la hierba y la pastura. Atravesando Flint Hills, Kristin me advirtió que estábamos entrando a la zona de vistas más emocionantes. Lo que había era, justamente, un océano de verde que se extendía hasta el horizonte y que, como el océano, tenía su propia marea: leves olas de pasto arañadas por el viento. Comencé a comprender: la belleza sutil. Es fácil admirar una secuoya, es fácil asombrarse con el abismo de un cañón o con la altura de un rascacielos. El pasto, sin embargo, es ordinario. Ah, pero en Kansas el pasto es el pelaje fresco de la tierra, y, si se le mira bien, es otro nombre de la maravilla.
Coronado Heights: O el infortunio de un conquistador
Me perdonarás que me adelante un poco, querido lector, pero lo hago con legítimos propósitos retóricos. En mi segundo día en Kansas, cerca del ocaso, fui con la familia de Kristin a una colina llamada Coronado Heights (Kansas es tan plano, que un montecito que apenas sobresale en el horizonte lleva la palabra “Alturas” como medalla en el nombre). El “Coronado” le viene del apellido de un conquistador español que viajó al territorio de Kansas, se dice que en busca de oro y al no hallarlo, se fue. No obstante, su breve paso por la zona le valió un reconocimiento del condado, pues mandaron construir una especie de fuerte en la cima del cerro (bastante gracioso, la verdad, un triunfo de la voluntad sobre la estética y el sentido histórico). Alrededor del fuerte, familias y amigos se reúnen a comer carne asada y ver la puesta del sol.
Kristin y yo subimos al fuerte justo cuando el sol se estaba ocultando. Y desde la azotea de aquel castillito “español” pude ver el mundo. En todas direcciones no había más que una planicie tan grande que juraría haber sentido la curvatura del planeta, y, hasta donde alcanzaba la vista, campos de trigo, justo en la temporada de cosecha, dorado, cobrizo y rojo. Y pensé, qué torpe o que desafortunado el tal Coronado, que llegó y se fue y no supo ver que estaba rodeado de oro.



Ya sé que la foto está chueca. Perdón. No me mires así.
Sobre la belleza, la felicidad y otras cosas que es mejor dejar tranquilas
Después de las horas de camino, llegamos al fin a nuestro destino. En medio de Estados Unidos, en medio de Kansas, en medio de la nada, está la casa de Kristin. En un terreno grande y, para variar, verde. Entramos, saludé a la familia y en cuanto me acomodé salimos a cenar a la terraza. El sol se había ido y el calor había cedido un poco, pero quedaba algo de luz que se fue lentamente.
Tomé una cerveza fría y comí. La noche llegó finalmente. Un par de días antes de comenzar el viaje, Kristin me había avisado que sus amigos ya habían llegado para recibirme. Se refería a los grillos, los sapos y las luciérnagas. Y sí, pronto, como salidos de un letargo en una dimensión oculta debajo de la casa, empezaron a saltar sapitos cerca de nosotros. En el fondo se escuchaban los grillos, como un mullido cojín de sonido entre la hierba. Y finalmente, cuando llegó la noche, las luciérnagas. “Moscas de fuego”, les llaman en inglés. Un nombre fantástico digno de ellas. En la noche, el pasto se ve azul, y sobre él, comenzaron a encenderse efímeros foquitos naranjas. Pensé de nuevo en la belleza, palabra tan amplia y tan esquiva. ¿Qué es belleza? Esa noche, y los días siguientes, fue claro: el sol que incendia el trigo por las tardes, el viento que sopla sobre las altas pasturas, el cielo que se extiende infinitamente en un espacio sin montañas que lo detengan y también la noche con sus sapitos, sus grillos y sus luciérnagas.
Esa noche fui feliz. Y aquí sería el momento apropiado para terminar con una reflexión profunda. Pero la felicidad no es eso. Así que, discúlpame, querido lector, si prefiero sentarme de cara a la noche y recordar esa felicidad y acompáñame.


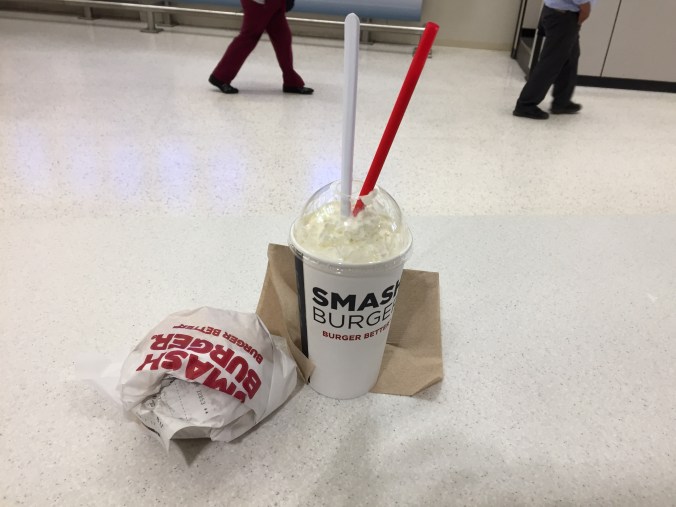








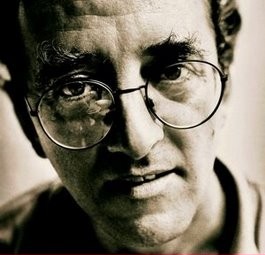




 los albores de la cultura Pop, es aquella inolvidable para cualquier melómano de la manzana verde que llevaba dentro las voces de cuatro muchachos de peinado fúngico, venidos de Liverpool a cambiar el mundo.
los albores de la cultura Pop, es aquella inolvidable para cualquier melómano de la manzana verde que llevaba dentro las voces de cuatro muchachos de peinado fúngico, venidos de Liverpool a cambiar el mundo.


