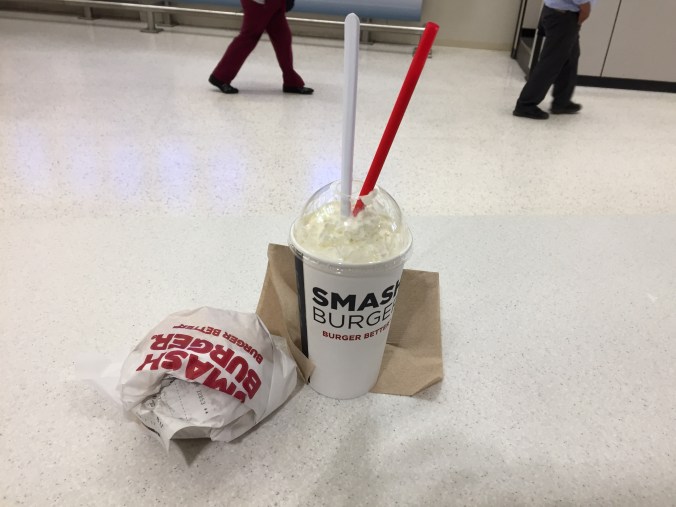Querido lector, ya llevas cuatro días viajando conmigo y quizás piensas que tengo un perfecto dominio del territorio que recorremos. Que te estoy guiando como quien se sabe dueño del mapa, la brújula y el astrolabio; no obstante, debo confesarte que estoy desorientado. Narrar es un viaje en sí mismo y cada día me pongo a pensar en el itinerario. ¿A dónde he de llevarte? ¿Qué debes ver? Recorreremos esta anécdota, pasearemos por esta memoria, descansaremos en este recuerdo. Hoy he tenido en mente muchos puntos de interés, pero he decidido que todo viaje está compuesto también, y tal vez sobre todo, de personas.
Conociendo el terreno: La casa
Las casas suelen ser extensiones de las personas. Mi casa, por ejemplo, es un reguero de libros desperdigados, papeles, cajas y cachivaches varios. Estoy seguro de que una labor arqueológica podría revelar vestigios de civilizaciones de hormigas bajo algunos de los trastos que nos hemos rehusado a recoger desde que nos mudamos. En el caso de Kristin y su familia, el dictum es más apegado a la realidad, pues su casa fue de hecho casi construida por ellos. La compraron en muy mal estado y la arreglaron y rehicieron a su modo, con sus manos.
Al llegar, lo primero que hice, como cumpliendo un designio del instinto, fue dirigirme hacia su biblioteca. Rolf, hermano de Kristin (pero ya deberías saberlo, lector. No has estado haciendo trampa saltándote capítulos, ¿o sí?) dijo que uno sabe quién es lector porque al entrar a una casa inmediatamente ve los libros. Y es cierto. Los lectores solemos ser incluso involuntariamente groseros al respecto. Para tomar agua, ir al baño o saber la clave del wifi, pedimos permiso. Para ver los libros nos saltamos todas las normas de cortesía. Y esto tiene una razón de peso: como perros en el primer olfateo, leemos los títulos y autores en los lomos de los libros para conocer a las personas.
La biblioteca de Kristin es pequeña, pero es evidente que hay cariño en ella. Los estantes (como gran parte de la casa) fueron hechos por David, esposo de Kristin, y los libros están relativamente ordenados por autores y temas, pero con suficientes volúmenes fuera de lugar para saber que es una biblioteca amada, que se visita, y no un adorno (desconfía, lector, de quien tiene una biblioteca impoluta y organizadísima, pues o es un psicópata o no lee).
Al centro de la sala hay una antigua estufa de pesado hierro negro que ha sido adaptada como chimenea. Las paredes están pintadas de un color morado profundo y vivo. En la pared hay una alfombra siria (Es triste pensarlo ahora, me dijo Kristin al contarme de dónde vino esa alfombra). Hay adornos de todos lados, desde México hasta Irán (Debemos ser la única gente en Kansas con algo de Irán, comentó Kristin). Sobre la mesa del comedor dos jarrones con flores. Una salita contigua donde hay un piano de pared, partituras e instrumentos de viento.

El fantástico cuartito que me sirvió de guarida
El diminuto cuarto donde dormí estaba repleto de libros. Al lado de la cama estaba un librero en donde distinguí varios libros en español, entre ellos dos antologías donde se han publicado mis microcuentos. No me sentí en casa. Me sentí mejor.
Retrato de familia
La familia de Kristin es, hay que decirlo, estrafalaria, pero ¿acaso no todos aquellos que admiramos lo son? A los hijos de Kristin les hicieron una entrevista para la revista de la escuela en la que les preguntaban cómo había sido crecer en una casa sin televisión. Supongo que no ha sido tan malo pues ambos, Cedar y Luke, saben de plantas y de animales, dibujan y pintan (Cedar tiene incluso un cómic publicado), tocan instrumentos de viento (Cedar el trombón y Luke el fagot) y juegan en el equipo de fútbol americano de su escuela. En mi segundo día ahí, mientras desayunaba, Kristin me dijo que la mesa en la que estaba comiendo la había hecho Luke para un proyecto escolar. Luke tiene catorce años y no estoy hablando de una mesa chueca o fea que la madre utiliza por una mezcla de amor y lástima, tampoco de una tabla con patas tembeleques, ni de esas mesas hípsters hechas con tarimas viejas de conglomerado que se venden a 10 mil pesos en La Roma. Estoy hablando de una mesa fuerte y con adornos tallados. David, el esposo de Kristin, por su parte, es un científico agrónomo que trabaja en la posibilidad de generar cultivos perennes para consumo humano que puedan salvar a la tierra de la erosión causada por los cultivos anuales, y quien también toca el piano y el trombón, cocina estupendamente y en su tiempo libre hace libreros y otros arreglos domésticos. De Kristin ya he hablado, pero ¿mencioné que en sus años de universidad fue la segunda corredora de largas distancias más rápida del estado de Kansas? Y no terminamos aquí. Rolf, (el hermano de Kristin, lector. ¡Por Dios! Debes ser más atento) es un exitoso autor de libros de viajes con varios títulos publicados, quien el año pasado vivió en Namibia y Sudáfrica, y quien tiene trofeos por su desempeño en el equipo de soccer de su antigua escuela.
Yo sé cocinar huevos revueltos y sincronizadas. Mi proyecto escolar más arriesgado fue una lámpara que el día de la muestra no prendió. Mis habilidades de supervivencia, y dejemos de supervivencia, de vivencia cotidiana, son nulas, a tal grado que uno de mis mejores amigos me dijo un día, afligido, pero seriamente, que no podía incluirme en su equipo para enfrentar un posible apocalipsis zombi, y encima fui un deportista tan malo que, en primero de primaria, el entrenador de mi equipo de fútbol no me metía a los juegos. El entrenador era mi papá.
Pero había un miembro de la familia que me haría recobrar mi autoestima y aceptarme con todos mis defectos.
Cuando Jorge conoció a Jorge
La tarde que fuimos a Coronado Heights, los padres de Kristin vinieron a reunirse con nosotros para la carne asada. Alice, la madre de Kristin, es una mujer pequeña y delgada, de cabello blanco y mirada dulce. Su padre es un hombre alto y también delgado. Con el rostro levemente inexpresivo, pero, de alguna forma, cálido. Kristin me presentó. Su padre, al escuchar que mi nombre era Jorge y revelar que el suyo era George, encontró un punto en común que fundó una rápida amistad. Aquí se sientan los Horhes (me dijo con esa “j” tan suave, casi suspirada que les sale a los angloparlantes). Me senté junto a él y me contó que ahora estaba retirado, pero había sido maestro. Le dije que yo era maestro también. Esta segunda coincidencia, a sus ojos, fue casi como un llamado del destino. Los Jorges nos teníamos que conocer. A partir de aquí hablamos de la experiencia de enseñar. Él fue maestro durante cuarenta y ocho años, la mayor parte de los cuales los pasó en escuelas de zonas marginadas donde problemas de drogadicción, violencia y pobreza eran comunes. Yo llevo dos años dando clases en el Tecnológico de Monterrey, donde una alumna me pidió permiso para salir de clase porque tenía cita con la mejor diseñadora de modas de la ciudad para que le hiciera su vestido de graduación. Y sin embargo, George me trató como su colega y me aseguró que yo era un gran maestro.
A la hora de comer, George decidió impresionarme con su español: Una cerveza, por favor. (Kristin ya me había advertido antes que éstas eran las únicas palabras que su papá sabía en español).
Al despedirnos esa noche, Alice me dijo cuando le extendí la mano: Oh, los americanos también damos abrazos. George y Rolf, en cambio, me dieron la mano y Rolf explicó en broma: Los hombres habitantes de Kansas, luteranos, germánicos no podemos dar abrazos. Un apretón de manos está bien.
Cuando Jorge le reveló a Jorge una verdad profunda de su ser y condición
La tarde del lunes, mi último día en Kansas, pasamos por la casa de los padres de Kristin. Una casa muy grande con un terreno inmenso. Kristin debía imprimir algo y en su casa no hay impresora. Mientras ella se encargaba de eso, Alice y George me invitaron a sentarme en su sala. Platicábamos un poco, de todo y de nada, cuando entró Rolf. Nos saludó y me preguntó a mí si sabíamos qué haríamos más tarde. Yo tartamudeé y finalmente dije que no sabía, que yo sólo seguía a Kristin. Y entonces George, de manera pausada y tranquila, sentenció: Sí, así somos los Jorges. Nunca sabemos qué está pasando.
La frase me dio mucha risa en su momento y se me quedó grabada. Ha seguido resonando en mi cabeza desde ese día. Tanto que, si me hiciera un tatuaje, probablemente sería eso. Si escribiera mis memorias, ése sería el título. Con los días me he dado cuenta de cuánta verdad hay en la afirmación, por lo menos para este Jorge que te escribe ahora, lector.
Así que ahora y antes de que continuemos con nuestro viaje, te pregunto, ¿estás dispuesto, querido lector, a tener como guía a un Jorge que nunca sabe qué está pasando?
Si la respuesta es sí… Sigamos.